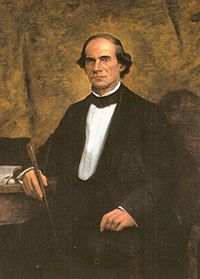CON POLÍTICA, SIN REVANCHISMOS
Se había ido. Huyó en un avión oficial bien entrada la noche, y la premura sólo le permitió hacer una maleta con algunos billetes y objetos de valor. Era el inicio de una nueva etapa en nuestro país. A partir de ahora, los inquilinos de Miraflores no serían héroes a caballos ataviados con charreteras y soles. Ahora la conducción del país recaería sobre los civiles.
Socialmente, era un país completamente atrasado. Caracas se ufanaba de la avenida Bolívar, el Hotel Humboldt y el Circulo Militar, pero el resto del país era se encontraba en el más absoluto subdesarrollo.
La firma del Pacto de Puntofijo sucedió en un país que no conocía ni entendía de consensos, pluralidad, separación de poderes; el poder político era ejercido de forma absoluta y sin contrapesos; los cuarteles todavía se sentían herederos del poder en Venezuela. Por si fuera poco, los responsables de ese acuerdo de gobernabilidad tenían muy presentes las torturas, el exilio y los desmanes de la dictadura militar. Muchos murieron torturados, y muchos otros vivieron en el exilio en condiciones de pobreza.
 |
| http://www.abcdelasemana.com |
Pudieron haber sido revanchistas, sectarios, pero no fue así. La experiencia de 1945 hizo entender a Betancourt y Caldera que la democracia no es sectaria y que tampoco podían actuar con revanchismos. Era la hora de la Política.
Justicia y revanchismo.
Recientemente, Henrique Capriles afirmó que el país necesita justicia, pero no revanchismo. Quizá la declaración pasa desapercibida frente a los numerosos problemas que enfrentamos actualmente. El hartazgo es generalizado; la indolencia del gobierno da asco; es vergonzosa la corrupción; y la persecución a la oposición resiente a quienes en algún momento asumirán el poder político en Venezuela.
Nosotros, el país indignado, asqueado, harto, debemos entender que la democracia y el desarrollo no se sustentan sobre la base del resentimiento y el revanchismo. Para salir adelante, Venezuela requiere acuerdos de gobernabilidad en el que los actores políticos y sociales se reconozcan entre sí. Y la oposición, que algún día asumirá el poder en Venezuela – porque tarde o temprano así será-, deberá actuar haciendo Política. Con justicia, pero sin revanchismo.
En su momento, Rómulo Betancourt entendió perfectamente que para materializar el incipiente proyecto democrático era necesario reconocer al estamento militar como parte esencial de la estabilidad democrática, y aun así, exigió la extradición y enjuiciamiento de Perez Jiménez por los delitos que cometió durante su dictadura, así como también fueron juzgados los responsables del atentado en contra del recién electo Presidente de la República.
Las próximas elecciones legislativas no es la oportunidad para que la oposición “pase facturas” ni actúe con revanchismos, todo lo contrario: es la oportunidad para hacer Política; exigir justicia por tantos desmanes; crear acuerdos de gobernabilidad ante un país dividido; es la instancia perfecta para recordarnos el valor de la democracia.
Con Política, sin revanchismos.
Jaime Merrick
@jaimemerrick