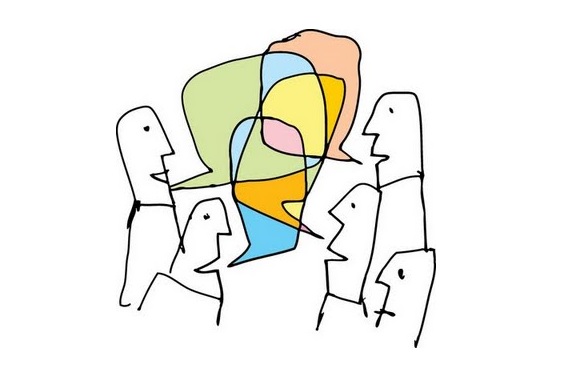OPINIÓN PÚBLICA Y DEMOCRATIZACIÓN
Convengamos en dos cosas: La primera, atravesamos un proceso de democratización; segundo, este proceso de democratización está caracterizado, al menos, por la necesidad de unas instituciones del Estado y unas reglas de juegos más plurales.
Si la democracia como sistema político es un término tan difícil de definir (bien sea por su carácter universal y circunstancial; o bien por lo permanente y relativo de su noción), entonces, la democratización como instrumento para alcanzar una sociedad “democrática”, también adolece de las múltiples dificultades para su precisión y alcance.
 |
| Fuente: http://www.definicionabc.com/wp-content/uploads/Opini%C3%B3n-300x199.jpg |
Como proceso, la democratización no tiene un final determinado y previsible, ni tampoco hay forma de saber cuánto tiempo dura. Por ejemplo, Venezuela: Para celebrar elecciones libres en 1958, previamente transitamos por dos gobiernos militares (López y Medina), una Junta Cívico Militar (Betancourt 1945-1948), un gobierno electo por sufragio universal (Gallegos, 1948), y un dictadura militar (Pérez Jiménez, 1948). Se suponía que aquel sistema que nacía en 1958 debía hacer instituciones plurales y fuertes, sin embargo, hoy estamos en el 2015 transitando por un nuevo proceso de democratización.
Como todo proceso de democratización, son muchos los actores involucrados: partidos políticos, gobierno, iglesia, sindicatos, medios… Y la opinión pública. Sus opiniones contribuyen, de una manera u otra, a elaborar consensos y acuerdos generales sobre lo que la democracia es; su esencia. Frente a la apropiación arbitraria de ciertos términos políticos, suele ser la opinión pública ese tribunal en el que esos conceptos son debatidos, aceptados y rechazados.
La crisis política que atravesamos no tiene precedentes. Además de estar en presencia de un gobierno abiertamente arbitrario, también ha sido capaz de adueñarse de conceptos esenciales sobre lo que la democracia es para el venezolano. La participación, la seguridad social, la política, las instituciones, el socialismo, el capitalismo, petróleo, participación protagónica, son nociones que el chavismo logró posicionar en el ideario colectivo. Y tuvo aceptación.
Si los sondeos son favorables, el 6 de diciembre habrá un voto castigo que producirá una Asamblea Nacional más plural. Pero eso no significa que habremos votado por una visión debatida y consensuada de democracia. El voto castigo será la expresión ciudadana de que esto no es la democracia que quiere Venezuela. Apenas será el inicio de un amplio debate sobre una visión distinta de democracia.
Hoy, cuando Venezuela clama por instituciones más plurales, corresponde a la opinión pública aportar los conocimientos, consideraciones, proyectos, para que este proceso de democratización sea lo más exitoso posible.